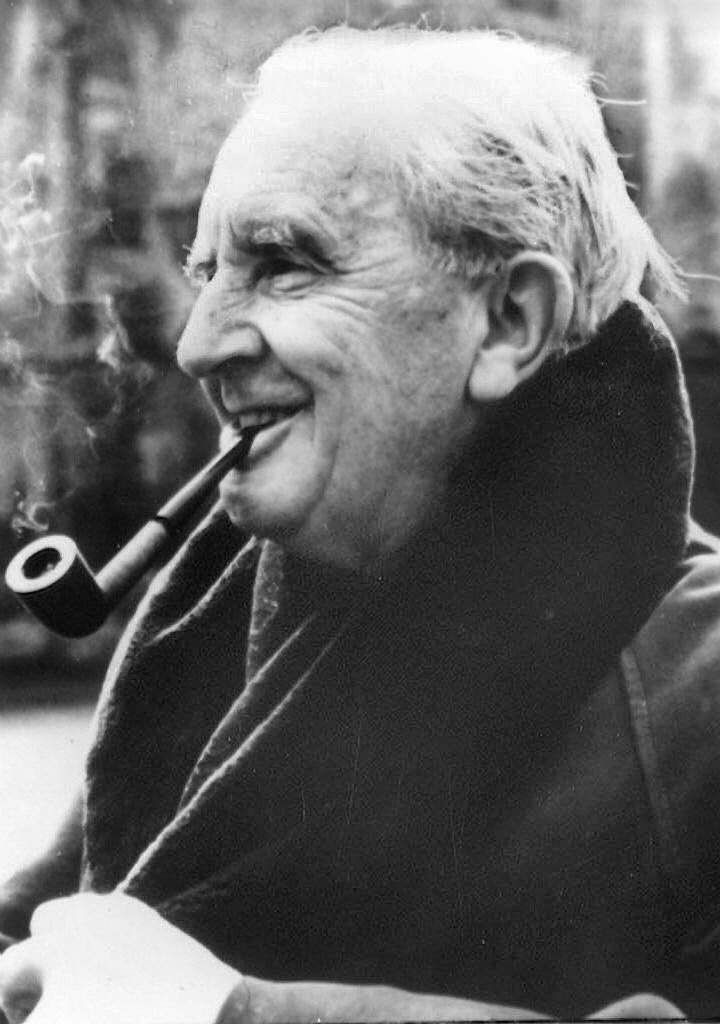Era invierno. Las ramas de los sauces llevaban seis horas llorando, por lo que sus lágrimas se esparcían por el río. Languidecían, más agachados si cabe, como si de pronto, en lugar de tres meses, hubiesen transcurrido cientos de años. Las ovejas hace tiempo se habían retirado con su pastor, cansadas de que el agua empapara sus mullidos abrigos, y las palomas se acurrucaban en huecos de los pocos árboles que aún no habían perdido sus hermosas hojas.
Abrieron la presa y el agua del río discurría caudalosa, llevándose a algunos patos que protestaban con su cua cua. Las hojas verde botella, en otoño amarillentas y risueñas, hacían carreras por el agua, enloquecidas a ver quien llegaba antes a la meta que se habían propuesto.
¿Sería el tronco del chopo viejo atravesando el río? o ¿una chaqueta rota del vagabundo que de vez en cuando daba conversación a los pescadores para que se animasen, obsequiándole con algunos euros? Un banco de peces minúsculos nadaban con prisa, por si se tropezaban con un anzuelo y no podían resistir la tentación de picar. El sol pronto se pondría y unos cangrejos tardíos, aunque tranquilos porque la veda ya prohibía hasta mirarlos, salían manchados de barro de su escondite. Padres e hijos se alimentaban de larvas y restos de cebos de los pescadores; disponían de unos meses de relajo y hacían piruetas con sus finas patas, felices.
El camino se teñía de oscuro. Sólo unos castaños cerca del sendero, blanqueaban por el reflejo de la luna. La noche, con el monótono maullido de los gatos, hacía su aparición.
Tornasol